En estos tiempos de confinamiento hogareño debido al peligro sanitario del Covid 19, resulta atractivo imaginar que viajamos en el espacio y en el tiempo. Vamos a explorar qué opciones de viaje habríamos tenido si hubiéramos vivido los años de la época romana en Egelasta.
Aviso de que este informe puede tener datos poco constatados históricamente, pero es que con el tedio de este encierro la verdad puede haberse contaminado con la fantasía y los deseos.
Si Iniesta es la antigua Egelasta (pocos historiadores lo dudan ya), se encontró en la época romana atravesada por las siguientes vías o itinerarios:
- Vía de Roma a Gades (Cádiz) .
- Itinerario de Antonino número 31: Item a Laminio alio itinere Caesarea Augusta. De Laminio a Caesar Augusta (Zaragoza) por otro camino
- Vía del Esparto: De Complutum (Alcalá de Henares) a Cartago Nova (Cartagena).
VÍA DE ROMA A GADES (VÍA AUGUSTA)
Hay quien le llama Camino de Aníbal, aunque documentalmente sólo recibe este nombre en la zona de Sierra Morena (Sillières, P. “Le camino de Aníbal. Itinéraires des gobelets de Vicarello de Castulo à Saetabis”.1977).
Si entramos en el terreno mítico, hay también quien quiere ver en este trazado la ruta que tuvo que seguir Heracles con los bueyes robados a Gerión desde las Torres de Hércules (Estrecho de Gibraltar) hasta Italia en su décimo trabajo. Por eso se le ha querido llamar también Vía Heráclea o Hercúlea.
Estrabón, en la primera mitad del siglo I, describe el trazado de la gran vía romana que desde Roma se dirigía a Gades (Cádiz), la que algunos autores llaman Vía Augusta, por antonomasia. En realidad fueron llamadas “augustas” muchas vías de la época imperial. Atravesaba, pues, toda la Península desde los Pirineos hasta el Atlántico. Estrabón va describiendo las diferentes ciudades por las que pasa la citada vía y añade algún comentario al hilo de la descripción como vemos en el tramo que nos interesa:
De Tarracon (Tarragona) va al paso del Iber (Ebro), en la ciudad de Dertosa (Tortosa); desde aquí, por la ciudad de Sagounton (Sagunto) y la de Saetabis (Játiva), se aparta paulatinamente de la costa, llegando al llamado (Campo) Espartario (como si dijésemos Campo de Juncos), un campo extenso y sin agua, donde crece una variedad de esparto que sirve para tejer cuerdas y es muy demandado por muchos países, principalmente Italia. Anteriormente la vía atravesaba por medio de este campo y por Egelasta (Iniesta), pero era difícil y larga. Por eso ahora transcurre por tierras más costeras y no cruza más que una pequeña parte del espartizal, yendo a parar al mismo sitio que la antigua, a la zona de Cástulo (Linares) y Obulco (Porcuna). Una vez pasadas estas ciudades, la vía se encamina a Córduba y Gades…
(Estrabón. Geographica. III , 4,9.)
Cuando la descripción de Estrabón ha llegado a Saetabis (Játiva), se enfrenta al Campo Espartario. Detiene entonces la descripción del trayecto y, en una digresión, se dedica a exponer el hábitat y las cualidades del esparto refiriéndose a un antiguo trazado del camino más dificultoso y largo que pasaba por Egelasta (Iniesta) y atravesaba el Campo Espartario extensamente. Sigue Estrabón diciendo que los dos itinerarios, el de Egelasta ( que partiría de Valencia en dirección Oeste), y el nuevo, más cercano al mar, que pasa por Saetabis, confluyen en Cástulo.
Si la vía primitiva pasaba por Egelasta y si Egelasta es la actual Iniesta, la vía que provenía de Tarracon debía adentrarse hacía el Oeste cuando llegaba a la altura de Valencia, ascender al Campo Espartario por el Portillo de Buñol y encaminarse hacia el poblamiento ibero de Kelin en la actual Caudete de las Fuentes para pasar el río Cabriel en Vadocañas y, por el Camino del Río, llegar a Egelasta. Santiago Palomero en su obra Vías romanas en la provincia de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca, 1987 tuvo en cuenta un trazado semejante.
Después, atravesando el Júcar, llegaría a Lebisosa (Lezuza, Albacete), y de ahí a Cástulo, Corduba y Gades. Este sería el trayecto de la vía antigua, prerromana, la que usaron los cartagineses y los romanos republicanos, en los primeros años de conquista. Suponía atravesar extensamente el tedioso Campo Espartario. No hay que olvidar que el esparto era una especie endémica del sureste peninsular y que estaría desigualmente repartido sin duda, pero la zona de Egelasta era, al parecer, muy productiva.
Por eso, en el siglo I, Estrabón nos habla de una alternativa a esta vía primitiva y molesta: desde Valencia, “por tierras más costeras” (porque pasaría por Saitabis (Játiva)), evitaría la inmensidad del Campo Espartario y se uniría a la vía antigua en Lebisosa (Lezuza) pasando por Chinchilla. Es una rectificación que se hace en el trazado del camino y se abandona el antiguo por molesto, como cuando en una carretera se corrige una curva peligrosa y se traza un tramo más cómodo. Desde Lebisosa las dos rutas se dirigen a Cástulo, centro minero en Sierra Morena.
Este camino nuevo es el que figura 300 años más tarde en los Vasos de Vicarello, siglo III - IV d. C. La relación de etapas que aportan estos vasos votivos era: …Sagyntum - VALENTIAM - Sucronem (Alcira) - Saetabim (Játiva)- Ad Aras (Fuente la Higuera) - Ad Palem (Almansa) - Saltigim (Chinchilla) - Parietinis (Paredazos) - LEBISOSAM (Lezuza)- Mentesam … La vía antigua, pues, la que había pasado por Egelasta y había unido las dos estaciones en mayúscula está ya en desuso.
No tengo en cuenta la opinión de quienes, leyendo al pie de la letra a Estrabón, piensan que la rectificación de la vía antigua se hace a partir de Saitabis y, de esta forma, la Egelasta que se intenta evitar sería la actual Yecla (Murcia) o Vilches (Jaén), y el trayecto nuevo corregido iría “por tierras más costeras” hasta Cartago Nova para después enlazar con Cástulo a través de Lorca y Baza. Esta derivación hasta Carthago Nova de la Vía Augusta aumentaría mucho la distancia entre Roma y Gades.
Gonzalo Arias en la revista El Miliario Extravagante nº 16 establece la vía C2 como interconexión entre Valentia y Cástulo describiendo un amplio arco que pasaría por Iniesta, Villarrobledo y Manzanares. La razón documental de este itinerario desde Levante al valle medio del Guadalquivir es que en documentos topográficos del siglo XIX aparece por Socuéllamos la denominación de “Camino de Iniesta”. Es verdad que este recorrido entre Iniesta y Manzanares ha servido hasta la actualidad como corredor de conexión entre la N-III y la N-IV, entre la radial Madrid - Valencia y la de Madrid - Andalucía. Ha sido un camino histórico pero no es el trayecto más corto que sería Iniesta - Lezuza - Linares, aprovechando la histórica Vía Augusta. Francisco Franco Sánchez en su Vías y defensas andalusíes en la Mancha Oriental ve también la necesidad de una vía que una Egelasta y Lezuza, que, a nivel metodológico se le llama C26 en el Repertorio de El Miliario Extravagante de Gonzalo Arias.
Existen, por lo demás, seis vestigios arqueológicos que apoyarían la existencia de esta antigua vía por Egelasta (Iniesta):
1.- El puente de Vadocañas. Su factura actual es del siglo XVI. Sin embargo, existe en el estribo izquierdo restos de un antiguo puente sobre el que se apoya el actual. ¿Fue el nuevo puente la reconstrucción de uno anterior, quizá romano, sobre el que pasaría la cuestionada vía? De cualquier forma, el topónimo Vadocañas revela patentemente la utilidad de este paraje para atravesar el río por un lugar donde crecen las cañas.
2.- La enigmática estela de Vadocañas se halla al borde del Camino del Río, que lleva a Egelasta, y a unos metros del puente anteriormente mencionado. Resulta extraña comparándola con estelas romanas por el agujero central que la atraviesa. Sin embargo, tiene parecido con estelas fenicias de Biblos. Cartago fue una fundación fenicia del Norte de África. La vía de la que estamos hablando, al parecer, se le llamó Camino de Aníbal, general cartaginés que utilizaría las estructuras viarias prerromanos peninsulares hasta que sus intereses entraron en conflicto con Roma.
Estelas de Biblos (Fenicia). Cartago fue una fundación fenicia.
3.- Al borde del camino que desde Iniesta baja a Vadocañas han aparecido, al profundizar las labores agrícolas, restos arqueológicos que bien pudiera tratarse de una villa romana a las afueras de Egelasta.
4.- En la orilla derecha del río Júcar, en Los Pontones (Albacete), topónimo descriptivo de su función para vadear el río, se ha encontrado un miliario de la época de Tiberio. Estaría en la línea recta que uniría Egelasta y Lezuza. La carretera actual de Iniesta a Villagarcía del Llano, Tarazona y La Gineta estaría construida sobre esta hipotética vía. Actualmente se le considera un miliario de la Vía Carthago Nova - Complutum (Vía del esparto) que ha sido desplazado de su lugar originario unos diez kilómetros… ¿Por qué pensar en un traslado del miliario desde otra vía, si tiene plena justificación como testimonio de esta otra hipotética vía?
5.- La acuñación de los denarios en plata de Ikalesken a finales del s. III y comienzos del II antes de Cristo y encontrados alrededor de Iniesta vinculan aún más esta zona con la cultura cartaginesa. Santiago Palomero, Yasmina Álvarez y Jesús Carrobles, como coautores del libro Del as al euro. Una historia del dinero en Castilla la Mancha hablan de las peculiaridades de la ceca de Ikalesken (Antes lo habían hecho Mª Paz García Bellido y Fernando Quesada en La moneda hispánica: ciudad y territorio, 1995): Además de acuñar denarios de plata, con escritura ibérica meridional, no oriental, representa en su reverso a un jinete númida con dos caballos, el segundo de refresco en el combate, según el testimonio de Tito Livio (23, 29 4 -5) describiendo una batalla de Asdrúbal contra los romanos a las orillas del Ebro en el año 215 a. C. Los númidas son pueblos bereberes contratados por los cartagineses en el norte de África como tropas mercenarias en las campañas militares de los Barquidas durante la Segunda Guerra Púnica y antes. Como pago por los servicios prestados, los cartagineses les entregan un territorio, como el de Egelasta/Egelesta. Tras la victoria romana, son convertidos en estipendiarios, de ahí que deban acuñar plata para pagar a Roma el tributo como aliados. O sea que, sin salir de Iniesta, sobre un substrato ibérico, no ajeno al mundo celta, se superpone un estrato númida de raigambre cartaginesa y más adelante, sobre todos ellos se imponen los romanos. Crisol de razas…
Anverso y reverso de un denario de plata de Ikale(nsken
6.- Otro rasgo cartaginés en el ámbito administrativo de Egelasta, en Ledaña, un cenotafio del s. II dice así:
Annius . Cupitus
Annibalis . f(ilius) militav(it)
an(nis) XXXI
El cognomen Annibalis es de claras reminiscencias cartaginesas. ¿Se trataría de un descendiente de estos pueblos númidas asentados en el territorio de Egelasta?
Aquí quedan expuestas tres vestigios cartagineses de la antigua Egelasta: la estela de Vadocañas, la ceca de Ikalesken y el cenotafio de Ledaña; y tres vestigios romanos: el antiguo puente de Vadocañas, la villa del camino y el miliario de los Pontones. Un contexto arqueológico adecuado al trazado del antiguo Camino de Aníbal.
Hasta aquí todas las ocurrencias al paso de esta vía por Egelasta: “se non è vero, è ben trovato".
O, como he oído en Iniesta, con cierta retranca manchega: “pudo ser verdad y no haber pasado…”
ITINERARIO DE ANTONINO
El Itinerario de Antonino es un documento de la Roma antigua en el que se recopilan una serie de rutas a lo largo del Imperio Romano. Debe su nombre a que se empezó a redactar en tiempos del emperador Marco Aurelio Antonino, conocido como Caracalla, que gobernó desde el 211 al 217. Sufrió numerosas modificaciones durante el s. III y IV. La copia que se conserva es del siglo VII. En este documento se señalan 372 rutas, de las cuales 34 corresponde a Hispania. En cada ruta se indicaba en millas la distancia entre el punto de partida de la ruta y la estación final. Se identificaban cada una de las mansiones y el número de millas entre unas y otras. No intenta ser una recopilación de todas las vías del imperio, aunque si comprende algunas de las principales.
No son itinerarios para facilitar el desplazamiento de un sitio a otro, como una guía de viaje. Según el profesor suizo Denis Van Berchem (L’ annone militaire dans l’ Empire Romaine au IIIè. siècle, 1936), los diversos itinerarios parecen extraídos de algún archivo oficial que fijaba hojas de ruta para diversos viajes o expediciones de emperadores, de altos oficiales o de unidades militares para la recaudación del impuesto en especie de la annona militaris, impuesto pagado en especie destinado al mantenimiento del ejército.
Había estaciones de diferente importancia: civitates (núcleo poblacional más o menos importante) y mansiones (estaciones acondicionadas para la fiscalidad imperial). Unas y otras estarían dotadas de los siguientes servicios:
- una posada, donde pernoctan soldados y funcionarios que viajan por cuenta del Estado; no es albergue específico de viajeros o peregrinos ocasionales.
- almacenes donde atesorar las provisiones que se requisan como tributo a la población autóctona. Es una estación del fisco , donde los propietarios del entorno van a pagar su contribución para la anonna; los recaudadores la controlan sirviéndose de medidas calibradas y la incorporan al granero público. Estos víveres podrían servir para la manutención del ejército en marcha.
El único itinerario que afecta a las tierras de Iniesta es el llamado número 31: Item a Laminio alio itinere Caesarea Augusta “Desde Laminio a Caesaraugusta por otro camino”. Su distancia total es de 249 millas, unos 369 km.
Itinerario de Antonino nº XXXI
El itinerario era el siguiente:
LAMINIO ?
Caput Fluminis Annae (Nacimiento
del río Guadiana) 7 millas (1milla = 1481 m.)
Libisosa (Lezuza) 14
Parietinis 22
Saltigi (Chinchilla) 16
Ad Putea 32
Valebonga 40
Urbiaca 20
Albonica 25
Agiria 6
Carae 10
Sermone 29
CAESARAUGUSTA (Zaragoza) 28
1.- Laminio. No se conoce con seguridad la localización de este inicio. Se han establecido numerosas ubicaciones. La mayoría de los estudiosos considera que es Alhambra (Ciudad Real), otros la zona de Munera… Quiero contribuir a la localización de este punto señalando hacia el SO. de Libisosa en un punto por determinar entre las tres vertientes fluviales: la del Guadiana (río Pinilla), la del Guadalquivir (río Guadalmena) y la del Júcar (río Arquillo, río del Jardín). Y esto porque el trayecto iría visitando el nacimiento de los ríos.
2.- Caput Fluminis Annae (Nacimiento del río Guadiana). Jugando a las hipótesis, apuesto por la zona de Viveros (Albacete) donde radica el nacimiento del río Pinilla que abastece a las lagunas de Ruidera.
3.- Libisosa (Lezuza). Junto con Saltigi (Chinchilla) y Caesaraugusta (Zaragoza) son las tres únicas estaciones de localización cierta en este itinerario.
4.- Parietinis . Se considera que estaría en Casa de los Paredazos por similitud fonética, porque las distancias en millas lo permiten y porque hay aquí mismo unos tres kms. de calzada parcialmente visible.
5.- Saltigi (Chinchilla). La localización de esta mansión no debía estar necesariamente en el “oppidum” donde se localiza la Chinchilla medieval sino en un punto sin localizar exactamente al norte del municipio actual donde secularmente han confluido las vías de comunicación entre el Levante, la meseta y el valle alto del Guadalquivir.
6.- Ad Putea (Iniesta). El trayecto desde Chinchilla gira hacia el norte y se dirige en línea recta hacia Ledaña (estela funeraria) e Iniesta, rumbo a Zaragoza. La localización de Ad Putea no estaría en el centro urbano actual de Iniesta sino antes de llegar, en sus inmediaciones: así lo exige la distancia en millas desde Saltigi, 32 millas (47,4 km.). No debía ser ni siquiera un lugar muy cercano al núcleo poblacional histórico porque si no, se le hubiera reconocido con su nombre, Egelasta. También puede ser que el nombre de Egelasta no aparezca en el itinerario porque en estas fechas, siglos III y IV d. C., la importancia de esta población hubiera menguado.
7.- Valebonga. Desde Ad Putea, tras 40 millas, se llega a Valebonga. El camino iría a lo largo del cauce del río Cabriel, por La Pesquera y Enguídanos, hasta Boniches y alrededores de Cañete.
8.- Urbiaca. Remontando el cauce del río Cabriel hasta casi su nacimiento se llegaría a Urbiaca en las inmediaciones de Terriente, donde se cumplen las 20 millas. Curiosamente nos encontramos otra vez en un punto intermedio entre otras vertientes hidrográficas la del Júcar (río Cabriel), la del Guadalaviar y la del Tajo.
El hallazgo de un miliario en el pantano de S. Blas ha desviado el trayecto de esta ruta hacia el este y, consecuentemente, ha aumentado la distancia hacia Zaragoza. Sin embargo, ese miliario pudo pertenecer a la vía romana que, según Ripollés y Arasa, unía Sagunto con el interior.
9.- Albonica. Siguiendo el cauce del Guadalaviar, pasando por Albarracín, por Gea (acueducto romano) y por Cella (nacimiento del río Jiloca) enlazamos con el séptimo nacimiento de un río ya en la cuenca hidrográfica del Ebro. Tras 25 millas, se llega a Albonica (Alba) con similitudes fonéticas en el topónimo
10.- Agiria. Siguiendo ahora el valle del Jiloca, nos acercamos a Villafranca del Campo, a cinco millas de Alba.
11.- Carae. Sería la actual Caminreal que se encuentra a 10 millas de Alba.
12.- Sermone. Nos trasladamos desde el valle del Jiloca al valle del Huerva. A unas 20 millas de Carae se halla Sermone, que estaría cerca de la localidad de Romanos, de sugerente nombre.
13.- A 30 millas de Sermone se encontraría Cesaraugusta. Según Gonzalo Arias (1997) no se refiere al casco urbano de la propia ciudad romana, para el que faltarían unas cuantas millas. Se refiere más bien a la zona que administrativamente caía bajo la jurisdicción de Cesaraugusta (Convento Cesaraugustano), Contrebia Belaisca (Botorrita). Hemos llegado a la estación final.
Es un trayecto que, cuando deja las tierras manchegas , aprovecha la dirección de los diferentes cauces fluviales: en la cuenca del Júcar (arroyo de Rubiés o de Ledaña y río Cabriel hasta casi su nacimiento), cuenca del Guadalaviar / Turia,y la cuenca del Ebro (río Jiloca y río Huerva). Tanto es así que podríamos decir que un denominador común que cohesiona este itinerario es su tendencia a buscar los lechos de los ríos y a interconectar las cinco o seis cuencas hidrográficas: Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Guadalaviar / Turia, Tajo y Ebro. Arranca de un punto entre las cuencas fluviales del Guadalquivir, Guadiana y Júcar. Asciende por el difícil cauce del Cabriel hasta su nacimiento en los Montes Universales cerca de donde nacen también el Júcar, el Tajo y el Guadalaviar, por cuyo cauce descenderá hasta Cella, y se interconectará con la cuenca del Ebro a través del valle del Jiloca y el Huerva. ¿Tenía alguna finalidad esta interconexión o se trata de una casualidad?
Ha sido siempre un problema (y sigue sin resolverse) las distancias miliares de los itinerarios con la realidad. Esta discrepancia es especialmente evidente en este itinerario 31. La distancia total de Laminio a Cesaraugusta según el itinerario de Antonino (249 millas = 369 km.) resulta escasa para cubrir la distancia real total de 420 km. aproximadamente, medidos en línea recta. Faltarían unas 34 millas (50 km.). Las distancias parciales entre las diferentes mansiones no cuadran tampoco con la realidad, sin embargo, como sólo se conoce la localización exacta de tres mansiones, de las trece de que consta el itinerario, no podemos conocer en cuál de las estaciones restantes se produce el desajuste.
Se ha explicado este desacople de diferentes maneras:
- Diferentes valores para la milla. Hay quien hace valer la milla griega de 1538 m. Sin entrar en este arduo problema, vamos a continuar trabajando con el valor clásico de la milla romana de 1481m. Este valor está avalado por la distancia real, medida en línea recta a vuelo de pájaro con el SIGPAC, entre las dos mansiones de localización indiscutible del itinerario: Libisosa (Lezuza) y Saltigi (Chinchilla). Prescindiendo de la estación intermedia de Parietinis, la distancia real entre esas dos estaciones es de unos 53,3 km. (36 milia passuum). La medición no está desvirtuada por ningún accidente geográfico: el relieve de La Mancha lo permite. Es lógico suponer que este mismo valor se usó durante todo el itinerario. Esta medición con la milla romana hay que relativizarla con la teoría siguiente.
- Teoría de los empalmes o de los casos gramaticales.”Cuando un itinerario romano mencionaba una localidad, ello no significa necesariamente que la vía atraviese la propia ciudad o pase lamiendo sus muros, sino que con frecuencia el punto aludido como fin de una etapa y comienzo de la siguiente es una statio situada en una encrucijada a una distancia variable de la ciudad de la que toma el nombre.”(Gonzalo Arias en “El Miliario Extravagante” nº 15). Cuando estos empalmes aparecen, el nombre del topónimo aparece en acusativo, indicando la dirección hacia ese punto. Es lo que sucede en Saltigi(m) (Chinchilla) donde las millas requieren un lugar al noroeste de Chinchilla, que empalmaría con la localidad misma. Saltigim, en acusativo, sólo aparece en uno de los Vasos de Vicarello. Parece que ya la -m del acusativo latino empezaba a desaparecer en su evolución hacia el romance.
- Omisión de estaciones. Concretamente en este Itinerario XXXI se habría omitido una mansio, la de Egelasta, según Caballero (1997) entre Saltigi y Ad Putea. No se comprende que no figure Egelasta en la serie, dada su importancia, al menos en época prerromana . Se suele justificar esa omisión por dos razones principalmente: porque la referida línea desapareció del manuscrito copiado por deterioro o doblez del original o porque,según G. Arias, en el número 61 de “El Miliario extravagante” (1997), el copista sufrió un desliz y olvidó tal línea (homoteleuton). Sin embargo, la ausencia de Egelasta en la serie podía deberse a que, ya en el siglo IV, cuando se redacta el itinerario, la importancia de esta población había disminuido.
La denominación de Ad Putea, “Junto a los pozos”, “En los pozos”, puede obedecer a una de estas dos razones:
- Un lugar abastecido de pozos de agua y, en ese caso, su posible localización estaría en cualquier punto de las cañadas que riegan las vegas de Iniesta.
- Alusión a los pozos de las minas de sal de Minglanilla, territorio egelestano en aquella época y que ya Plinio había elogiado: "...en la Hispania Citerior en Egelasta, se extrae una sal en bloques casi translúcidos, la cual, desde hace ya tiempo, lleva para los médicos la palma sobre las otras clases de sal”.
En definitiva, con estos apuntes sobre la red viaria romana en la Manchuela, quiero aportar la hipótesis de la localización de Ad Putea a unos tres kilómetros de Iniesta, en dirección sur, al lado del arroyo de Ledaña, a una distancia de 32 millas (47,4 km.) de Saltigi(m) / Chinchilla medidas desde algún lugar impreciso al noroeste del núcleo urbano moderno de Chinchilla (Casa de las Puntas, por ejemplo) donde han confluido históricamente diversos caminos y veredas.
En la hipotética ubicación de Ad Putea se han encontrado superficialmente diferentes restos de ánforas, tejas, ladrillos, cerámica general, pesas de telar, terra sigillata , y algún muro en pie todavía, restos posiblemente de los almacenes necesarios para la recaudación de la annona. Si, después de una excavación arqueológica, se llegara a verificar lo aquí supuesto, serían ya cuatro las mansiones conocidas de este itinerario. Quedarían todavía nueve por identificar.
Han existido diferentes trazados para este itinerario por parte de los especialistas en vías romanas:
- Trazado central. Se trata del que aquí se ha descrito. Ya en 1874 Francisco Coello (Vía romana de Chinchilla a Zaragoza, Boletín de la Real Academia de la Historia, 24. Madrid) expuso básicamente este mismo trayecto y situaba Ad Putea en Ledaña, porque todavía no se había expuesto la teoría de los empalmes y no se conocían los hallazgos arqueológicos a las afueras de Iniesta. Santiago Palomero en su obra Las vías romanas en la provincia de Cuenca,1987, también apuesta por que el itinerario 31 pasaba por Egelasta. En lo que respecta al territorio aragonés, María Ángeles Magallón (La red viaria romana en Aragón, Zaragoza, 1987) mantiene la dirección aquí expuesta.
- Trazado occidental. Otros estudiosos como Blázquez, Almagro Basch y Abascal, lo trasladan hacia el oeste para empalmar con Zaragoza a través de la ciudad de Cuenca y el Señorío de Molina.
-Trazado oriental. Finalmente hay historiadores que hacen discurrir este trazado del itinerario de Antonino por el valle de Ayora, Requena, Rincón de Ademuz y Teruel hasta Zaragoza. Sostiene este trazado Gonzalo Arias, director de El Miliario Extravagante.
Desde un punto de vista literario esta fue la ruta que emprendieron D. Quijote y Sancho, en la segunda parte de El Quijote, para dirigirse desde el Campo de Montiel a Zaragoza. Si es así, algunos episodios de D. Quijote como el retablo del Maese Pedro y la aventura del rebuzno pudieron tener lugar, literariamente hablando, en algunas estaciones de este recorrido.
VIA DEL ESPARTO (DE CARTAGENA A COMPLUTUM Y MÁS ALLÁ)
Se llama Vía del Esparto (C1 en el Mapa - Índice de las Vías Romanas y caminos milenarios de Hispania de El Miliario Extravagante) al trayecto que desde el puerto mediterráneo de Carthago Nova se adentraba en dirección noroeste hacia la meseta atravesando el Campo Espartario del sureste peninsular. Se cree que esta ruta fue un camino comercial abierto por comerciantes griegos unos 500 años antes de nuestra era para buscar los metales del noroeste de Iberia, en especial el estaño, y transportarlos hasta el Mediterráneo. Fue, quizás, en sus orígenes, un camino comercial, una ruta alternativa del estaño del noroeste peninsular cuando los cartagineses controlaron el tránsito por el estrecho de Gibraltar.
Seguramente los cartagineses utilizarán también ésta y otras vías, como el Camino de Aníbal, para el sometimiento y reclutamiento de la población autóctona en la Segunda Guerra Púnica. Se sabe que Aníbal ordeno una retirada desde Helmantica (Salamanca) a Cartagena siguiendo seguramente esta ruta. Egelasta estaría, precisamente en la encrucijada de estas dos grandes vías: Vía del Esparto / Camino de Aníbal.
Los romanos utilizarán la Vía del Esparto, espina dorsal de la provincia romana Cartaginense, como conducto para poner en puerto tres materias primas importantes en aquella época, además del estaño:
- la sal extraída de las minas de Egelasta, o sea, de la actual Minglanilla. Según Plinio "...en la Hispania Citerior, en Egelasta, se extrae una sal en bloques casi translúcidos, la cual, desde hace ya tiempo, lleva para los médicos la palma sobre las otras clases de sal” (Naturalis Historia XXXIX, 80).
- el esparto del Campo Espartario, que era atravesado por esta vía, era embarcado en Cartagena en época romana para satisfacer las necesidades en la náutica y la construcción en el mundo romano.
- “lapis specularis” (espejuelo), una formación geológica especial (yeso) que se exfolia en unas láminas transparentes que sirvieron para iluminar las viviendas sin necesidad de mantener abiertas las ventanas. Cumplía el papel de nuestros modernos cristales. La zona de Segóbriga y Huete era muy rica en minas de “lapis specularis”.
En la Edad Media:
- En el cruce de esta vía con la de Emerita (Mérida) a Caesar Augusta (Zaragoza), en el siglo IX, surgirá el castillo de Mayrit (Madrid) con valor estratégico entre el emirato cordobés y los reinos cristianos.
- Tras el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, esta ruta del esparto se prolongaría hacia Santiago de Compostela, cruzando la península de noroeste a sureste (Santiago - Cartagena) ahora por motivos religiosos.
- El esparto todavía viajaba por esta vía en el medievo pero en dirección contraria, hacía Madrid, para usos artesanales. La calle Esparteros y la Avenida de Atocha (mata de esparto) son reminiscencias del comercio de este producto en la capital.
Se trataba pues de un auténtico corredor comercial transmesetario que, intermitentemente, a lo largo de los siglos, fue aprovechado para el comercio de diferentes productos: estaño, esparto y “lapis specularis”, o con finalidad militar y religiosa (peregrinación jacobea).
En la actualidad, la carretera que une el sureste español (Cartagena y Murcia) con Madrid pasa también por Albacete / Chinchilla. Continua después por La Roda y Ocaña hasta la capital. Hasta Chinchilla, la Vía del Esparto subyace a los trazados de las carreteras y autovías actuales. Sin embargo, a partir de Saltigi (Chinchilla), lo más lógico es que esta vía alcanzara a Egelasta (por el Itinerario de Antonino 31), a Valeria y a Segóbriga (C12 y C13). Esta desviación de la línea más recta hacia Complutum (Alcalá de Henares) podría deberse a las siguientes razones:
- La importancia de Egelasta y Valeria durante la época romana y prerromana.
- La incorporación de la sal de Egelasta al tráfico con Cartagena.
- El Anónimo de Rávena, cosmógrafo del s. VII nombra las ciudades alrededor de Complutum:
“Iterum iuxta ipsam civitatem Complito est cívitas quae dicitur. (Igualmente junto a la misma ciudad de Complutum están las ciudades llamadas) Caraca, Sigobrica, Puteis, Saltis, Lebinosa, Consabron, Moroin, Lamin, Marimana, Solaria, Morum”
Las cuatro primeras ciudades pertenecen a la Vía del Esparto:
. Caraca (Driebes -GU)
. Sigobrica (Saelices - CU)
. Puteis (topónimo en locativo / ablativo plural de Ad Putea “al lado de los pozos, junto a los pozos”). Puteis = Ad Putea = Iniesta (CU)
. Saltis < (Saltigi(m)) - Chinchilla (AB)
Parece, pues, como si el citado geógrafo de Rávena estuviera leyendo en un mapa, que le sirve de fuente, las ciudades que circundan Complutum siguiendo diferentes itinerarios o vías saltando de uno a otro: la Vía del Esparto (Caraca, Segobriga, Puteis, Saltis), los itinerarios de Antonino 30 (Consabron, Moroin, Lamin) y 31 (Puteis, Saltis, Lebinosa), la Vía de los Vasos Apolinares - Vía Augusta (Lebisosa, Mariana, (II) Solaria, Ad Murum).
Puteis (Ad Putea) estaría entre Segobriga y Saltigi, en la misma Vía de Cartago a Complutum. No hace falta adjudicar a Pozoamargo la localización de Puteis que sólo se mantiene por la similitud toponímica. Iniesta, pues, podría ser donde se localice Puteis, según el Ravenate, y Ad Putea, según el itinerario XXXI de Antonino. La variación de nombre, al fin y al cabo, no es más que la sustitución de la preposición ad + acusativo por un ablativo. Su traducción, la misma, “en los pozos”.
- La Tabula Peutingeriana es un itinerario que muestra la red de carreteras del Imperio Romano. El mapa original fue realizado a partir del siglo IV. La copia más antigua que se conserva en Viena es del siglo XIII. Seguramente fue empleado por el Ravenate para la descripción del entorno de Complutum. Aquí también aparece Puteis en el trayecto desde Complutum a Cartago Spartaria, según se observa en la siguiente foto de dicha Tabula:
He intentado situar a Iniesta desde un punto de vista viario en la antigüedad. Quizás he pecado de localismo, de centrarme obsesivamente en nuestro pueblo. Sirva este exceso para contrarrestar el olvido que haya podido haber sobre la historia de Iniesta y servir de incentivo a otros estudios posteriores de mayor profundidad.
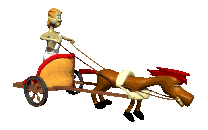
















Comentarios
Publicar un comentario