EL PIRAMIDÓN
INTRODUCCIÓN
Cuando se recorren las portadas blasonadas de Iniesta, se descubre un elemento artístico que se repite en algunas de ellas . Me refiero a una piramide rematada con una esfera y descansando sobre una base cuadrada: el piramidón o piramidión.
Se trata de un elemento decorativo típico del arte renacentista, que utilizó el arquitecto Juan de Herrera (1530 - 1597) sobre todo cuando Felipe II le encomendó la construcción del Monasterio de El Escorial que duró desde 1563 a 1584. El estilo herreriano será la arquitectura oficial del reinado de Felipe II. Supone una respuesta al protestantismo, en línea con las directrices de austeridad establecidas por el Concilio de Trento (1545 - 1563)
Las características principales del arte herreriano son la sobriedad, la desnudez decorativa. Predominan los elementos constructivos sobre los decorativos, la línea recta en vez del abigarramiento plateresco, corriente artística anterior. Características decorativa de esta arquitectura herreriana serán los piramidiones, que coronan sobre todo los elementos altos de la construcción o enmarcan una ventana o blasón. Fue tanto el éxito artístico que alcanzaron estas figuras geométricas, que, a partir de la segunda mitad del s. XVI, es fácil encontrar el piramidón como remate en cualquier construcción pública o privada de España y América.
Así sucede también en casi todas las portadas, renacentistas, distribuidas por las diferentes calles del casco antiguo de Iniesta.
ORÍGENES
La silueta del piramidón es muy sencilla: una base cuadrangular, un cuerpo intermedio piramidal y en la cúspide una esfera. Este esquema tan simple de cuadrado, triángulo y círculo está llamado a representar relaciones muy complejas. Es el símbolo de la unión del universo y la divinidad. Un logotipo místico.
El diseño de este emblema se fraguó en el Circulo Esotérico de El Escorial liderado por Juan de Herrera, geómetra, matemático y arquitecto del Real Monasterio. Esta asociación estaba promovida por el propio Felipe II que no era el monarca oscuro y ultracatólico que nos ha transmitido la leyenda negra, sino un auténtico príncipe renacentista: culto, coleccionista, bibliófilo, estudioso de la filosofía. Tuvo profundas creencias místicas y favoreció a S. Ignacio, San Juan de la Cruz y Santa Teresa.
Este Círculo Esotérico lo componían alquimistas, astrólogos, magos y nigromantes aficionados al hermetismo y ocultismo. Reunió en la Biblioteca de El Escorial todo los libros que sobre estas materias pudo encontrar. La impar influencia del rey fue capaz de eludir la prohibición de la Inquisición sobre estos temas.
Como un gigantesco piramidón, la planta del monasterio es un inmenso cuadrado. Todas sus dependencias arrancan de una cimentación cuadrangular y se rematan con diferentes esferas a diferente altura, sobre todas ellas, la esfera de la cúpula basilical. Entre estos cimientos y sus esferas se alza todo el monasterio, o sea, toda la actividad intelectual humana: la ciencia (biblioteca) y la religión (convento y basílica); la razón, unida a la fe, confluyen en la perfección, en la esfera, en la divinidad. La arquitectura se usaba para significar que el saber humano no está en contradicción con la teología, sino que la inteligencia, con la ayuda de la fe, desemboca en la Verdad, en la unión con Dios.
El piramidión es el logotipo mágico que representa este proceso místico. Desde una base cuadrangular conformada por los cuatro elementos de la naturaleza, que ya enumerara Empedocles (fuego, agua, aire, tierra), el hombre, a lo largo de una vida disciplinada por el estudio y la ascética, asciende (caras triangulares de la pirámide: memoria, entendimiento y voluntad) hasta confluir en la esfera que representa la perfección de la divinidad. La geometría estaba sirviendo así para explicar las inquietudes del hombre renacentista cristiano y la mística de la contrarreforma.
Esta relación entre el mundo real y otro mundo ideal transcendente llega al Círculo de El Escorial a través de Raymundo Lulio (1232 - 1316), monje mallorquín cisterciense, muy admirado por Herrera, que redactó su Discurso sobre la figura cúbica inspirado en el pensamiento de Lulio: por medio de la ciencia (matemática, geometría) enseña a encontrar la Verdad, Dios. Hay, pues, tres mundos paralelos: el material, el intelectual y el divino. La mente humana necesita subir desde el nivel sensitivo al mental abstracto propio de las ciencias desde donde es posible el salto iluminativo. Las ciencias enseñan al creyente el camino de la mente que lleva a Dios. Funde la filosofía con la religión, la ciencia con la teología. De esta manera, Llull simboliza el mundo material (fuego, aire, agua, tierra) con lo cuadrangular; el intelecto humano (memoria, entendimiento, voluntad) con lo triangular; lo divino (sin principio ni fin) con lo circular.
Bebía Raymundo Lulio en la filosofía griega, en la corriente filosófica del platonismo que explica el mundo real, imperfecto y deficiente, como reflejo y copia de un mundo ideal, auténtico, perfecto e inmutable, las Ideas. La razón, no los sentidos, es la vía del auténtico conocimiento humano para acercarse al mundo de las Ideas.
La filosofía de Platón había nacido al rescoldo de la Escuela de Crotona fundada por Pitágoras (569 - 475 a. C. aprox.) una confraternidad hermética que, apoyándose en los conocimientos matemáticos, podía llegar a la purificación espiritual para unirse con lo divino.
Pero es la figura mitológica de Hermes Trismegisto, simbiosis de la filosofía griega y egipcia, quien concibe a la divinidad como la Unidad de todo el universo. Todo lo material actúa dentro de la divinidad; pero, sólo los hombres somos un reflejo de Dios.
A través del hermetismo, de su magia y ocultismo llegamos a la mitología egipcia donde precisamente es llamado piramidón la última piedra que remataba todas las pirámides y obeliscos. Estaba bañada de oro, bronce o electro de manera que cuando el sol, Ra, incidía con sus rayos en la superficie dorada la presencia divina se evidenciaba en la pirámide, una monumental obra humana. Es, pues, esta piedra especial, el piramidón, la que va a servir de símbolo de la conjunción de Dios y la humanidad.
Hay quien piensa que no es que la última piedra brillara con el reflejo de la luz solar, sino que en la cúspide de la pirámide de Keops, por ejemplo, hubo una auténtica esfera dorada:
En resumen, este símbolo mágico, para llegar a formar parte de la estética arquitectónica de Herrera, ha seguido, como hemos visto, un largo camino que arrancó en la religión egipcia y, pasando por la filosofía de Pitágoras y Platón, llegó en la Edad Media a Raymundo Lulio y en el s. XVI al Círculo esotérico de El Escorial.
CLASIFICACIÓN DE LAS FACHADAS
Se podrían clasificar cronológicamente estas portadas de Iniesta según carezcan de piramidones o no. Las más antiguas aún no desarrollaban plenamente estas figuras y las que se construyen después de El Escorial ostentan estos emblemáticos iconos. Después del s. XVII, el arte herreriano va entrando en desuso a favor del barroco, y, para entonces, en Iniesta dejan ya de construirse casas solariegas relevantes.
Hay, pues, unas cuantas portadas que podrían ser consideradas preherrerianas y, por tanto, ser las más antiguas:
1.- La llamada de Pedro I el Cruel y de los López Cantero en la calle del Rato. Es una de las pocas portadas en que nos aparece su fecha de construcción, 1557. Curiosamente, el año anterior, Francisco de Becerril acababa de labrar la custodia.
Esta portada tiene en si misma rasgos de la orfebrería plateresca en los siguientes detalles:
- en la cenefa que circunda la ventana,
. en las dos filacterias donde aparece la fecha de construcción,
- en dos conchas (veneras), adorno típicamente plateresco.
- en la orla ovalada que circunda el propio escudo
- en los adornos laterales en forma de jarrones con algún tipo de floración que dará lugar más tarde, en el herreriano puro, a la pareja de piramidones.
Esta misma casa tiene otra portada muy similar en la Calle S. Roque, pero no tiene tan acusados sus rasgos platerescos.
2.- La fachada de la ermita de la Concepción. Se remata la construcción del edificio en el 1589 según consta en una de las vigas. La fachada, pues, tuvo que realizarse anteriormente, quizás a la vez que se construía El Escorial. Los jarrones, a ambos lados, que rematan la cornisa superior de la portada no tienen todavía la sobriedad del arte herreriano, como sucedía en las portadas anteriores.
3.- La casa de los Canteros en la calle Carrión. La presencia del águila imperial bicéfala nos sugiere que su construcción tuviera lugar durante el reinado de Carlos I, primera mitad del siglo XVI. Carece de la pareja de piramidones, pero un pináculo que remata el conjunto de la portada nos recuerda también el futuro piramidón.
4.- La casa de Dña. María Luján, en la calle de la Plaza. También carece de los típicos piramidones a pesar de su elegancia y perfección. Todavía no había llegado la moda de rematar la construcción con estos elementos de forma plena.
Hay, sin embargo, unos edificios que carecen de los mentados piramidones porque posiblemente fueron construidas tardíamente ya con cierto aire barroco:
1.- La casa del marqués de Melgarejo no remata sus pirámides con la esfera del herreriano y, a la vez, enmarca con una guirnalda vegetal las jambas de la puerta intentando rellenar la superficie lisa con el abigarramiento decorativo barroco.
2.- Casa de la calle Consolación, nº 22. En el lugar que esperábamos la presencia de dos piramidones aparece un pequeño adorno muy trabajado con un cuerpo cónico en espiral que recuerda las columnas salomónicas del barroco. Sin embargo, es difícil clasificar esta portada porque, al parecer, ha sido privada de algún símbolo heráldico central para abrir el balcón en la parte superior.
3.-Obsérvese la evolución barroca del piramidón en el remate de la Capilla Mayor en pleno siglo XVIII:
Moderna es también la recolocación del emblema de la Inquisición en esta fachada:
El resto de portadas estarían dotadas del icono antedicho y serían construidas después de 1684, fecha de terminación de las obras de El Escorial. A partir de este momento, el piramidón se plasma en cada construcción pública o privada como contraseña teológica de un modo de vida, de un ideal: la unión con Dios:
1.- Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Tiene ocho piramidones; cuatro en la fachada norte:
y otros cuatro en la sur:
Amén del que remata la propia torre.
2.- Calle de la Plaza, 2. (doble)
3.- Calle Chomas, 6 (cuadruple)
4.- Calle Topete, (Círculo)
Creo, sin embargo, que estos piramidones son recreaciones modernas.
5.- Calle Santiago.
6.- Casa de la Inquisición
7.- Portada principal del Santuario de Consolación (Cuádruple). Se combinan con otros elementos decorativos barrocos.
8.- Casa Atalaya, calle Andrés Fernández.
9.- Ha seguido utilizándose hasta nuestros días en la arquitectura local:
PERVIVENCIA DEL PIRAMIDÓN
Expongo a continuación tres casos de vigencia de los valores de estos iconos:
1.- Resulta curioso que, dentro del juego del ajedrez, la figura del peón haya adoptado esta misma forma del piramidón . Es la figura con menos posibilidades de movimiento en el tablero, pero, si llega a la fila superior, se convierte en dama, la pieza de mayor valor. Desde su casilla de salida, con pocas capacidades de movilidad, casilla a casilla, puede transformarse en la pieza suprema, la de mayor movilidad… Sin embargo, esta coincidencia puede ser resultado de la casualidad.
2.- Antes de que este icono del piramidón eclosionara en el arte renacentista herreriano, ya había existido en Iniesta, como tal vez en otros lugares, una insinuación de este símbolo geométrico.
Quizá sea una pura coincidencia, pero la presencia de un disco sobre un trapecio ya aparece en las dos estelas funerarias discoidales de la calle del Torreón, detrás del Ayuntamiento. En el disco tienen grabada una estrella de seis rayos. Hoy día están situadas en la parte superior de la puerta de entrada de sendas viviendas particulares. Sean paleocristianas o medievales, resulta curioso que en estos monumentos funerarios tal vez ya se insinúe la idea de que la tierra (en donde estarían hincadas originariamente señalando el lugar de un enterramiento) es el punto de partida para ascender hasta la vida del cielo, un ideal de resurrección.
3.- Esta combinación geométrica de paralelepído, pirámide y esfera o de cuadrado, triángulo y círculo parece que yace en el inconsciente colectivo del hombre occidental, moldeado al calor del cristianismo. Cuando el creyente, a pesar de las adversidades del mundo, ansía llegar a Dios y conocer a su Hijo, acude a la Virgen María como intercesora entre la tierra y el cielo, entre los hombres y la Divinidad. Ella misma ha recorrido ese camino: siendo mujer ha llegado a ser Madre de Dios. No es una casualidad que, cuando la cristiandad ha querido representar la figura de María, ha elegido la silueta ancestral que parece que duerme en el interior del ser humano y que simbolizan sus ansias místicas: el piramidón.
Virgen de Consolación (Iniesta)
Virgen de los Llanos (Albacete)
Virgen de El Pilar
Virgen de los Desamparados
Virgen de la Macarena
Se podría continuar la serie de siluetas, pero resulta probado que existe un denominador común en la representación de estas invocaciones marianas. Invito a que cada cual piense en la representación de alguna otra invocación de la Virgen María y seguro que subyace en ella esta misma silueta del piramidón con sus orígenes filosóficos, artísticos, teológicos y psicoanalíticos.









































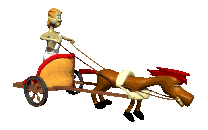


Comentarios
Publicar un comentario