INIESTA, la historia de un nombre.
EL TOPÓNIMO INIESTA
El nombre de Iniesta ha tenido en la tradición oral local explicaciones alguna de ellas muy originales. En mi infancia, me encantaba escuchar el ingenioso juego de palabras de esta pequeña leyenda.
Y es que D. Rodrigo (Ruy) Díaz de Vivar, el Cid Campeador (quizá se eligió este héroe para justificar el nombre del Paseo Ruidíaz), pasó por este pueblo (¿cómo no?) y sus lugareños, con ánimo de congraciarse con semejante guerrero, en el Pozo de las Cuatro Bocas, le ofrecieron un elenco local de mozas casaderas para que eligiese la que más le agradara (machismo, pero medieval). Sin embargo, él, que, a pesar de sus conflicto matrimonial, añoraba a su mujer, Doña Jimena, se mostró desdeñoso con aquel cortejo de doncellas y las iba descartando una a una:
-“Esta no me gusta, esta tampoco, ni esta…..Y NI ESTA”.
A pesar de tal desprecio, los lugareños eligieron aquella expresión final como nombre definitivo del lugar (servilismo feudal).
Sin abandonar todavía el terreno de las ocurrencias, ha habido quien ha asociado el nombre de Iniesta con el adjetivo “enhiesta” que en castellano significa tiesa, levantada, derecha. Parece acertado para un pueblo “alzado” entre dos cañadas, pero, aunque la topografía y la etimología inviten a relacionar Iniesta - enhiesta, se trata simplemente de una coincidencia fonética, de una casualidad.
Entonces, ¿cuál es el origen del topónimo Iniesta? No tiene una respuesta sencilla. Simplificando, podríamos decir: proviene del sustantivo latino genesta “retama”, “aliaga”. También esta derivación la permitiría la etimología. Pero, ¿por qué elegir esta variedad botánica? Si hubiera que elegir un arbusto predominante en la zona para denominar la localidad, tendría que haber sido el esparto (spartum), porque sabemos positivamente que esta planta sí era abundante en la zona. Así Iniesta debería haberse llamado Esparta o Espartaria (¡Qué bien se vive en el mundo de las ocurrencias!).
¿Por qué, sin embargo, se elige el nombre de genesta en lugar de spartum? Porque no fue una elección entre las variedades botánicas de la zona. Fue, más bien, otra confluencia fonética, otra casualidad.
Si el nombre actual de Iniesta proviniera de la palabra latina Genesta, con este nombre se le debería haber conocido en la antigüedad y, sin embargo, los nombres que nos constan en las fuentes literarias o epigráficas han sido Laxta, Ikalensken y Egelasta. De ellos debemos partir, suponiendo que todos ellos hagan referencia a la actual localidad de Iniesta.
AMBIENTE SOCIOCULTURAL EN LA ÉPOCA PRERROMANA (III - I a. C)
Vamos a intentar definir las gentes y las costumbres de la población de la zona sureste de la actual provincia de Cuenca en la época prerromana, desde el s. III al I a. C. Debemos tener en cuenta que la mayoría de los datos que tenemos sobre esta zona, sobre esta época y sobre estos pueblos, provienen de las fuentes literarias clásicas especialmente Estrabón, Plinio y Tito Livio todos ellos del s. I d. C. O sea, que lo que conocemos sobre estos largos trescientos años anteriores a C. lo sabemos por unos historiadores muy tardíos y de un mismo bando cultural: el romano invasor. Su testimonio, pues, es una foto fija de unos siglos convulsos por la invasión de cartagineses primero y romanos después. Por otro lado, la epigrafía ,la numismática y la arqueología en general ayudan relativamente a iluminar el ambiente histórico prerromano de la zona. Por lo cual tendremos que echar mano, en algunas ocasiones, de hipótesis más o menos atrevidas, pero algo justificadas. Evitaremos, de todas formas, caer en la ocurrencia fácil.
El ambiente sociocultural en donde se fue configurando la denominación de Iniesta es así:
1.- Es una zona de transición étnica entre iberos (edetanos) al sur y al este; y celtíberos (olcades ?) al norte y al oeste.
2.-También de transición lingüística entre el celta (lengua indoeuropea) e íbero (lengua de sustrato peninsular): plomo de Castillejo de Iniesta en lengua celtibérica y soporte de plomo típicamente ibérico; no soporte de bronce, típicamente celta.
Otro detalle de la transición lingüística: la escritura de la moneda de Ikalesken es lengua ibérica, modalidad meridional, igual que las inscripciones del Tesoro de Abengibre. Más al norte de estos dos puntos (Iniesta y Abengibre) la modalidad ibérica es la nororiental, la de Edetania y Cataluña.
3.- Presencia cartaginesa: camino de Aníbal, estela de Vadocañas, influjo oriental en el mosaico de Cerro Gil, representación de un soldado mercenario númida en las monedas de Ikale(n)sken.
4.- Presencia romana a partir de la II Guerra Púnica con el desembarco de Escipión en Ampurias 218 a. C. para impedir por tierra los movimientos de Cartago contra Roma.
5.- Enfrentamiento entre autóctonos e invasores cartagineses y/o romanos.
6.- Alistamientos de indígenas unas veces en las filas de cartagineses otras en las de los romanos, tanto en calidad de mercenarios, como obligados por tratados o por derrotas militares.
7.- La presión invasora de cartagineses primero y romanos después incentivó el agrupamiento y las alianzas más o menos estables y duraderas entre los diferentes pueblos indígenas: sinecismo.
8.- Geográficamente, los pueblos prerromamos se organizaban alrededor de un oppidum/civitas (recinto en alto, más o menos amurallado) que controla un agger o chora (territorio más o menos extenso donde existen otros núcleos poblacionales secundarios).
9.- Sociológicamente, las familias constituyen tribus, y las diferentes tribus, con un mismo esquema cultural, forman los diferentes pueblos prerromanos del interfluvio Júcar / Cabriel: iberos ( edetanos, contestanos, bastetanos), celtíberos (arevacos, carpetanos, celtíberos propiamente dichos, olcades, lobetanos…)
No resulta siempre fácil discernir, cuando los historiadores romanos nombraban un lugar, si se trataba de una ciudad, un territorio, una tribu o un conglomerado tribal… A pesar de ello nos atrevemos a intentar iluminar de qué forma se fue configurando el topónimo de nuestro pueblo.
Los nombres relacionados con este lugar han sido muy variados: Laxta, Ikalesken, Egelasta, Qalasa, Yanasta, Iniesta; y creativos: Madrona la Grande (!).
LAXTA
Sabemos pocos datos seguros de la denominación Laxta, ni siquiera si se refiere a Iniesta, pero vamos a elucubrar con algunos datos epigráficos y literarios para que queden expuestos como sugerentes hipótesis más que como datos históricamente comprobados:
- Aparece por primera vez este topónimo en Geografía II, 5, de Ptolomeo (mitad del siglo II d. C.) refiriéndose a una localidad celtíbera:
“… a los celtíberos (pertenecen) las ciudades de Belsinon, Turiasso, Nertobriga, Bilbis, Arcobriga, Cesada o Caisada, Mediolon, Attacon, Ergávica, Segobiga, Condabora, Bursada, Laxta, Valeria, Istonion, Alaba, Libana o Loibana, Urcesa o Urcaisa.”
Además se nos dan también las peculiares coordenadas geográficas:
Latitud 40º 30’, Longitud 13º 20’
- En Segóbriga se ha encontrado la inscripción de dos individuos de origen laxtense, de la tribu de los Tirtalicos. (CIL II 6338ff).
Nymp(h)ei M(ani) Tirtaliq(um) / Hilarus et Fuscus / Laxtenses s[er(vae) / fec(erunt?) d(e)] s(uo) peculio.
- En las Memorias de la Real Academia de la Historia del año 1796 se dice:
…Laxta, pueblo que, según la graduación que le señala Ptolomeo, debía estar en la misma longitud que Valeria y tres leguas al mediodía de este pueblo…
Debido a la opinión de estos “eruditos españoles”, académicos de la historia del siglo XVIII, se ha situado a Laxta en Iniesta.
-Para Alfred Holder (Alt-Celtischer Sprachschatz. Leipzig 1896) está fuera de duda el origen celta de Laxta, que, según él, es la forma femenina del céltico Lax-to-s de donde también derivan los antropónimos galos Last-ia, Laxtucisa (varios) y Laxtucus.
- Tito Livio (Ad urbe condita XXI, 5, 2 - 4 ) nos adentra en la nebulosa de la historia prerromana describiéndonos una incursión del general cartaginés Aníbal contra los olcades en el año 221 a. de Cristo: obtuvo riquezas, mercenarios y su capital, Althea (Alconchel de la Estrella?).
“…sacudidas por esta amenaza, las ciudades más pequeñas se someten a su dominio imponiéndoseles un tributo…”
Entre estas “ciudades más pequeñas” (minores civitates) de los olcades se puede vislumbrar Laxta (Iniesta?), aunque no se nombre, porque se encuentra en el camino que ineludiblemente debió tomar Aníbal desde Cartagena, cuartel general cartaginés, hacia Alconchel, objeto del mencionado expolio.
Otra intervención de los laxtenses tendríamos en la primavera del año siguiente 220 a. C. Aníbal vuelve a hacer otra incursión , ahora desde Cartago Nova al territorio de los vacceos, a las ciudades de Hermándica (Salamanca?) y Arbocala que fueron tomadas por la fuerza.
“… Los fugitivos de Hermándica después de unirse a los exiliados de los ólcades, pueblo dominado el verano anterior, instigan a los carpetanos, y, atacando a Aníbal a su regreso del territorio vacceo no lejos del río Tajo, desbarataron la marcha de su ejército cargado con el botín…”.
En esta alianza de los vacceos, olcades y carpetanos contra el cartaginés adivinamos la presencia de los habitantes de Laxta (“los exiliados de los olcades”) en una batalla en el río Tajo, para vengarse del expolio que habían sufrido el año anterior. Esta escaramuza en el Tajo sería el estreno de Laxta en la historia militar a través de esta alianza (symmachía) entre pueblos prerromanos celtas.
Laxta sería una ciudad de origen celtíbero, posiblemente olcade, que se alía circunstancialmente a otros pueblos celtíberos para defenderse de agresores ahora cartagineses, más tarde romanos.
Nunca más, después de Hecateo de Mileto y Tito Livio, se vuelve a nombrar en las fuentes literarias al pueblo o tribu olcade. Su identidad se diluyó o bien como consecuencia de alguna de estas alianzas con los pueblos o tribus vecinos o bien porque, según Polibio (III, 33, 7), diversos colectivos de pueblos íberos, entre ellos los olcades, fueron deportados al norte de África. A su vez, tribus norteafricanas fueron trasladadas a la península como colonos. Al parecer, los cartagineses practicaba estos traslados masivos de tribus con ánimo de que sirvieran para neutralizar las posibles tensiones entre tribus diversas y se afianzara diplomáticamente el prestigio cartaginés en el entorno. Más adelante veremos el posible origen númida de Ikale(n)sken derivado quizá de tropas norteafricanas asentadas en esta zona de la Manchuela. -
Además de estas fuentes literarias acerca de Laxta y su raigambre celtibérica tenemos en el Museo Arqueológico de Cuenca una fuente epigráfica excepcional: el plomo celtibérico de Castillejo de Iniesta. Los olcades serían la versión étnico-tribal, en la actual provincia de Cuenca, del pueblo celtibérico, propiamente dicho, que tenía su núcleo en el valle medio del Ebro. Laxta sería una de las ciudades más meridionales de esta tribu celtíbera olcade y el plomo de Castillejo de Iniesta la expresión epigrafica más sudoriental de la lengua celtibérica. Se trata de una lámina de plomo inscrita por las dos caras (opistográfica). Ha aparecido con dos dobleces semejantes a como doblamos una hoja de papel, con la dirección en una cara y el contenido del texto en la otra. Es la primera (y única) carta conocida en idioma celtibérico.
Este plomo es un símbolo de la mixtura de culturas que se daba en esta tierra : era ibérico, por el soporte (plomo); sin embargo era celtibérico, por la lengua, debido, sin duda, al ambiente cultural en el que se confeccionó y al que se envió: la parte meridional de la Celtiberia, zona de contacto con el mundo ibérico levantino (edetanos y contestanos).
IKALESKEN
Si Laxta aludía a raíces celtas, celtíberas, Ikalesken se refiere a la ascendencia ibera, por lo menos. Conocemos la denominación de Ikale(n)sken, Ikalesken e Ikales por la numismática exclusivamente. En las monedas de esta ceca aparecen estas denominaciones con caracteres del semisilabario ibérico meridional o sudoriental, diferente del alfabeto ibérico nororiental. También aquí en Iniesta / Ikalesken se ponen en contacto las dos modalidades de la escritura del ibérico.
El sufijo ibérico -sken indica pertenencia: “de Ikale”, “de los de Ikale”, “de los habitantes de Ikale”. Indicaba la procedencia de la acuñación, es un gentilicio. Por tanto, el topónimo, en si, no es Ikalesken, sino su raiz pura, Ikale(s).
Las acusaciones tanto en plata como en bronce tuvieron lugar en el siglo que transcurrió entre el 150 y el 50 a. C. aproximadamente. De este siglo II a. de C. son también los hallazgos de la necrópolis ibérica de Punta del Barrionuevo que muestran también la importancia ibérica de esta ciudad.
Respecto a la iconografía de las monedas, en el anverso figura la cabeza de un héroe fundador o quizás un dios, en el reverso la leyenda de Ikale(n)sken y, lo más característico, un jinete con escudo, lanza, haz de jabalinas conduciendo un segundo caballo, costumbres bélicas del pueblo númida (norte de África), mercenario de los cartagineses en las guerras púnicas y mercenario también de los romanos durante las guerras celtibéricas. Vemos pues representadas en estas monedas tres culturas de la época: la romana (cabeza del anverso Herakles / Melkart), la ibera (letrero de Ikale(n)sken en semisilabario ibérico meridional) y la cartaginesa (jinete númida del reverso). Por tanto, la numismática avala el cruce cultural que se manifiesta en esta zona.
Ikale podría ser una tribu / pueblo de origen africano, númida (de la actual Argelia), que se asienta en estas tierras de la Manchuela con cierta solvencia económica debida a las gratificaciones recibidas por los servicios prestados bien a Cartago en la Segunda guerra púnica (218 - 201 a. C.) o bien a Roma en las guerras celtíberas (218 - 134 a. C.). Al final de estas guerras, estas emisiones monetales son más ricas y frecuentes. Seguramente sirvió esta moneda para ir pagando los salarios a los soldados romanos implicados en las guerras civiles en que se vio envuelta la República Romana entre los años 82 - 72 a. C. (guerra de Sertorio). A partir de estas fechas, mediados del siglo I a. de C., las emisiones de Ikalesken son más pobres y escasas.
Es precisamente en esta época convulsa e insegura del final de la república romana cuando los habitantes de la península ibérica (pueblos / tribus / ciudades) buscan apoyos en sus vecinos y establecen con ellos alianzas. No importa la raza ni la lengua. Las necesidades de supervivencia espolean el sinecismo, el acuerdo, la unión. De este ambiente de concordia vecinal surge el topónimo de Egelasta, cuyos formantes son la raíz ibérica/númida de Ikales y la celtibérica de Laxta: Ikale(s) + Laxta > Egelasta.
Referencias literarias:
-Así es nombrada esta ciudad por Estrabón (Geografía 5, 4, 9) en el s. I a. de C. para decir que Egelasta se encontraba en el antiguo camino de Aníbal (Campo Espartario) desde Roma a la Bética. Es la primera mención de esta ciudad.
-Plinio, en el s. I d. C., (Historia Natural XXXI, 39, 80) habla de su riqueza en sal gema y de que es una ciudad estipendiaria (que paga impuestos) del conventus Cartaghiniensis (HN. III, 25).
-Ptolomeo, en el s. II d. de C., cita a una ciudad de Egelasta en el territorio de los carpetanos (II 6, 56).
Fenómenos fonéticos:
1.- La -x- de Laxta se neutraliza en -s-: Laxta > Lasta: Ikale(s)lasta
2.- Haplología: eliminación de una sílaba similar a la siguiente en la misma palabra. Ejemplo:
navidad + -eño > navideño (no, *navidadeño).
Ikales + Lasta > Ikalasta, (no Ikale(s)lasta).
3.- La distinción entre sorda y sonora en la serie oclusiva velar no estaba muy definida ya en ibérico: Ikalasta /Igalasta.
4.- Disimilación por la presencia de las tres vocales abiertas: Igalasta> Igelasta.
5.- Finalmente la vocal inicial I- es arrastrada (asimilación) al timbre e vecino: Egelasta.
Ya tenemos una creación léxica (Egelasta) que ha nacido en plena expansión del latín por la península con resonancias cartagineses e iberas (Ikales), y celtas, (Laxta), como corresponde a una zona donde entran en contacto tantas tribus y lenguas.
Pero la historia de las palabras no se detiene, se transforma según las usen sus hablantes. Sin embargo, no sabemos nada sobre este topónimo (Egelasta) a lo largo de diez siglos, durante el final del Imperio Romano y el establecimiento del poder visigodo. Cuando en el 711 los musulmanes invaden el reino visigodo, el latín vulgar que se hablaba en las tierras conquistadas recibirá influencias del árabe. Egelasta se pronunció con sonoridad mozárabe.
QALAÇA
Un geógrafo árabe del siglo XII, Al-Idrisi (1100 - 1165), cuando describe en Geografía de España (Ed. Anubar, Valencia, 1974) la Mancha oriental, alude a la importancia económica y geopolítica del río Júcar y menciona un topónimo hasta hoy ilocalizable: Qalasa, Qalaça, Quelaça, Quelaza.
«Chinchilla es una villa mediana, defendida por un castillo, y rodeada de huertos. Se fabrican allí tapices de lana, que no podrán imitarse, circunstancia que depende de la calidad del aire y de las aguas. Las mujeres son hermosas e inteligentes. De ahí a Cuenca, 80 jornadas. De Cuenca a Qalasa', al oriente, 3 jornadas.
Qalasa' es un castillo (hisn) inexpugnable fundando al otro lado de
las numerosas montañas, donde crece innumerable arbolado de coníferas (pinos). Se cortan los maderos y son transportados por agua y conducidos hasta Denia y Valencia. Estas maderas van por el río de Qalasa’ hacia Alcira y desde allí hasta el castillo (hisn) de Cullera, donde los descargan al mar. Se les embarca y se les lleva a Denia; en ella se construyen grandes navios y pequeños barcos. Los maderos gruesos se conducen a Valencia, y se envían para la construcción y las viviendas. De Qalasa' a Santa María (de Albarracín), 3 jornadas. De Qalasa' a Alpuente, la misma distancia...».
Ante este texto podemos extraer unas conclusiones fonéticas y otras geográficas:
1.- Fonéticas. El topónimo Qalasa puede ser la versión en lengua mozárabe de la denominación latina Egelasta. Fonéticamente están próximas y es fácil deducir la una de la otra:
- Aféresis (supresión) de la vocal inicial: (E)gelasta > Gelasta, como en (a)potheca(m) > bodega.
- El mozárabe mantenía las consonantes oclusivas sordas, aunque se encontraran entre vocales: > Quelasta.
- En mozárabe el grupo consonántico -st- evoluciona a -ç- y -z- en castellano. Ejemplo: Mustar'ab ("arabizado") > Mozárabe.
Al-Idrisi, cuando cita Qalaza, estaría nombrando la antigua Egelasta en mozárabe que era la lengua romance, hoy extinta, heredera del latín vulgar visigótico contaminada de árabe que se hablaba en la España islámica después de que los árabes se establecieron en la Península Ibérica tras la invasión del 711. Es, pues, el resultado lingüístico de la convivencia del latín tardío visigodo con el árabe del pueblo conquistador. Qalaza es una antigualla en la denominación romance de Egelasta. No evolucionó con el tiempo en una denominación posterior porque el lugar perdió su función comercial, se abandonó su emplazamiento, se olvidó su denominación y también su relación con la antigua Egelasta, con la actual Iniesta.
2.- Geográficas. Ubicación del castillo de Qalaza.
Cuando Al-Idrisi nombra Qalaza no se refiere sólo al oppidum de Egelasta (en la actual Iniesta) sino a toda su zona de influencia y cuyo límite oriental era el cauce del Cabriel, “el río de Qalasa”. En la ribera de este río, en un meandro muy cerrado, en el actual término municipal de Casas Ibáñez, se encuentra un paraje denominado Castilseco; a él se refieren las Relaciones Topográficas de Felipe II:
Y a legua y media, poco más o menos, en la rambla Pero Yoma un rastro de castillo, que hoy nombran el castillo Pero Yoma. Otro más arriba, que nombran Castilseco, ribera el río Cabriel, en alto, y con una manera de aljibe.
Relaciones Topográficas de los Pueblos de España de Felipe II, 1575 y 1578 (Archivo/Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial)
Al-Idrisi, pues, denomina Qalasa no sólo a la fortaleza de Castilseco en el río Cabriel sino también a la antigua ciudad de Egelasta y a la región bajo su influencia. Teniendo en cuenta esta triple coincidencia de denominaciones, tiene sentido que haya una equidistancia entre Qalasa (región) y las ciudades de Cuenca, Alpuente y Albarracín. Quiere decir, por tanto, que la zona de influencia de Qalasa, en esta época, llegó por el Norte a un punto donde la distancia a estas tres ciudades era de tres jornadas, aproximadamente a la altura de Alcalá de la Vega.
Qalasa fue hija temprana de la denominación latina Egelasta y del árabe. Este topónimo murió joven, con su ropaje mozárabe, porque no hubo hablantes que la siguieran nombrando ya que probablemente se despobló la ribera del Cabriel, y se olvidó el nombre de la fortaleza hasta que los cristianos reconquistadores la renombraron como Castilseco.
YANASTA
La denominación de (E)Gelasta estaba vacía de significado y fue atraída hacia otra palabra con significado pleno y significante parecido: Genesta "retama". No porque hubiera muchas retamas en la zona, sino porque, entre dos palabras de significante parecido (Gelasta / Genesta), los hablantes se decantaron por aquella que nombraba algo concreto. Fue, pues, una casual confluencia entre una palabra que se iba descomponiendo desde el bajo latín (Gelasta) y la denominación de un arbusto (Genesta) sin duda conocido, pero no tan predominante en la zona como para que fuera, por si solo, el responsable del topónimo. En la lengua romance castellana que se iba configurando en estos siglos medievales la Gelasta latina se mutó, pues, en Genesta.
Los cronistas árabes refiriéndose a Genesta la llamaron Yanasta hasta los años cercanos a la reconquista de Iniesta por Alfonso VIII en el 1185. Yanasta es, pues, la transcripción árabe de Genesta. Como se sabe, el árabe no anotaba en su escritura las vocales, de ahí su fluctuación en las transcripciones. Las dos denominaciones de Qalaza y Yanasta son fruto de la convivencia árabe en la península durante la Alta Edad Media. La primera en la primitiva lengua mozárabe, la segunda ya en lengua romance castellana, versión arabizada.
INIESTA
En el latín clásico tenemos la palabra genista, -ae para significar "retama". Con este mismo significante y significado ha entrado en el español moderno como cultismo.
En el latín vulgar de los soldados romanos que fueron ocupando Hispania la vocal i tónica (como la de genista) se pronunció abriéndose un poco como e, o sea, genista > genesta. En este momento fonético es cuando el topónimo Gelasta es atraído por el significado pleno de genesta y por la proximidad fonética entre las alveolares l y n. Así que Gelasta en plena carrera evolutiva fonética cambia de caballo: Gelasta > Genesta.
Naturalmente la carrera evolutiva de Genesta continuó porque el uso de la lengua, el habla, hace que el sistema lingüístico se acomode a las preferencias de los hablantes y parece ser que los hablantes prefirieron referirse a esta localidad más con un nombre que aludía a una planta conocida y atractiva que con el tradicional Gelasta, cuyo origen era antiguo, oscuro y, por tanto, poco interesante.
A partir de este momento la evolución que sufra la palabra que nombra a la retama será la misma que la que nombra la localidad. Por eso sabemos que desde genesta > ginesta porque con este nombre (ginesta) existe también en el castellano actual un semicultismo para nombrar una variedad de retama.
Ya sólo faltarían dos transformaciones más para que en las crónicas cristianas de la reconquista aparezca la denominación de Yniesta o Iniesta, que tanto da:
- Las consonantes velares del latín (c, g), cuando les seguía una vocal palatal (e, i), fueron palatalizadas.Ya lo veíamos cuando los árabes transcribieron Yanasta [Chanasta]. El paso siguiente fue la desaparición de la consonante dejando a veces h-:
germanu > hermano
ginesta > yinesta>(h)inesta
- Diptongación de la e tónica breve: e > ie
herba(m) > hierba
dente(m) > diente
febre(m) > fiebre
inesta > Iniesta, Yniesta, Hiniesta
La consolidación ortográfica del español llegó en el siglo XVIII. Entonces se eligió definitivamente Iniesta, en perjuicio de Yniesta o Hiniesta.
MADRONA LA GRANDE
En las Relaciones Topográficas ordenadas por Felipe II en 1575 alguno de los encuestados responde que una antigua denominación de Iniesta había sido la de Madrona la Grande. Nombre rotundamente discordante con todas denominaciones que venimos tratando aquí. Esta rara aportación del entrevistado puede deberse a que ese nombre, tan creativo, fuera conocido por alguna leyenda, cuento o historieta de origen oral y de ámbito más o menos reducido, pero sin respaldo histórico alguno.
FINAL
Hasta aquí la historia de una denominación que pudo ser así o algo parecido. No importa tanto la exactitud en las conclusiones porque no son definitivas, sino que me gustaría que fueran sugerentes para futuras investigaciones.











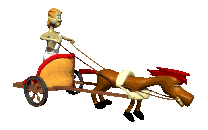

Comentarios
Publicar un comentario